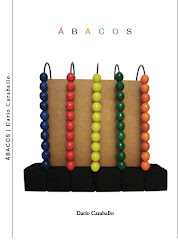Estábamos en una habitación mal iluminada, sin
ventanas, con paredes de un color azul oscuro que la volvía más sombría.
Parecía
haber una sola salida, del tamaño de una puerta. En el espacio en el que
debería estar la puerta había en cambio una guillotina; la parte filosa estaba arriba,
con manchas rojas que era difícil no asociar con sangre seca; estaba lista como
para ser usada. La mala iluminación no era solo propiedad de la habitación
en la que estábamos: al otro lado de la guillotina no podía verse nada;
estaba claro que había otra pieza, pero no se podía ver. La oscuridad ahí
era total.
Ninguno de nosotros sabía por qué estaba ahí, ni
cómo había llegado. La manera de salir parecía bastante evidente, pero la
guillotina dividió las opiniones y, consciente o inconscientemente, postergó la
salida.
Algunas personas se adelantaron a algunos
problemas si bien aún no los estaban experimentando: no teníamos comida, ni
bebida. Tampoco –esto lo pensé pero no lo dije- un lugar privado donde
hacer nuestras necesidades fisiológicas, un tema para nada menor.
Mi postura era más bien contemplativa: no hablaba
sino que oía y miraba.
Hubo algunas especulaciones. La primera tuvo
varios adeptos. La idea era que en la habitación de al
lado había comida y bebida; también posiblemente fósforos y
otras cosas que saciaran nuestras necesidades. Otras personas objetaron que en
la pieza de al lado no tenía por qué haber cosas que necesitáramos sino que
podría haber cualquier otra cosa. Básicamente decían que los del primer
grupo estaban proyectando deseos y que no porque se quiera algo ese algo tiene
que suceder. Los del primer grupo objetaban que si eso fuera así, ¿por qué
habría una guillotina? ¿Qué está protegiendo? Esta discusión entre los que
creían que en la pieza de al lado había cosas útiles –o, al menos,
valiosas- y los que creían que no
necesariamente las habría, sirvió para no actuar sino nada más para pensar
qué habría en la otra pieza. Yo miraba con atención. De pronto un
muchacho que se había mantenido callado al igual que este cronista, dijo algo
que vino a agitar las aguas de los dos grupos que describí antes: ¿y
por qué tendría que haber algo? ¿Qué evidencia tenemos que haya algo, sea
este algo útil o no?
En ese momento los que creían que había algo útil
y los que creían que había algo, pero no necesariamente útil, se pusieron del
mismo bando a discutir con quien creía que no había nada. Otro intentó
mediar, diciendo que la única manera de resolver el dilema –y pensé yo,
todos los demás- era traspasar la guillotina y mirar.
En ese momento surgió otra ramificación
de opiniones y discusiones: ¿la guillotina funciona? La mayoría de las
personas decían que no, pero nadie se atrevió a hacer la prueba y meter la
cabeza. Obviamente se acercaron, ya desde el principio habían gritado y probado
a tirar alguna cosa hacia el otro lado, no para hacer funcionar la guillotina
sino para ver si había alguien más que respondiera a nuestros llamados.
Ocurrió entonces una cosa inesperada, al
menos para mí, que me dedicaba a escuchar lo que decían y no tanto a mirar:
entre la montonera de gente, había un niño que jugaba con una especie de perro,
con pelo blanco enrulado y cara de chancho. Lo tenía en una caja como si fuera
un cachorro, pero tenía cara de perro chancho adulto. Hubo una discusión grande
cuando se propuso la idea de hacer pasar el perro por debajo de la guillotina
para comprobar quién tenía razón, si quienes decían que la guillotina
funcionaba o quienes decían que no, que estaba en desuso.
Lo inevitable sucedió: los especistas Homo Sapiens
Sapiens decidieron probar con el perro y no con una persona. Empujaron al perro
chancho hacia la guillotina, a pesar de algunas tímidas protestas, y pasó
olímpico sin que la guillotina se activara. Esto produjo otro quiebre en las
opiniones. En un principio se tomó como una prueba irrefutable de que la
guillotina no funcionaba y que se podía pasar. De hecho una persona pareció
pararse y caminar hacia allí, como decidido a pasar de una vez por todas; sin
embargo una voz que obtuvo mucho apoyo dijo algo no del todo insensato: la
guillotina no funciona sola, a la guillotina se la maneja. Podría ser un
mecanismo automático, protestó uno, pero la duda triunfó por sobre la
confianza: ¿y qué pasa si quien activa la guillotina sabiendo que se trataba de
un perro chancho no la activó para hacernos caer en su trampa? Hubo mucho rato
de silencio y nadie se animó a pasar a la otra pieza, por debajo de la
guillotina.
Lo que sí se hizo en un principio fue intentar
llamar al perro chancho. Porque una vez que cruzó hacia “la otra pieza”,
como le llamábamos, no dio señales de vida. Algunos decían que la otra pieza
era demasiado grande y que el perro chancho no volvía a los llamados nuestros
porque no los oía. Otros decían que se había quedado comiendo la comida que
estaba ahí para nosotros. Otros decían que tal vez había una pieza similar a la
nuestra con otra puerta-guillotina adelante y el perro chancho había seguido el
mismo camino hacia otras piezas sucesivas y, concordando con los primeros, decían que no
oía nuestros gritos. Yo pensaba que tal vez, por tratarse de un perro chancho,
no estaba acostumbrado a acudir al llamado de nadie, pero no lo dije.
Finalmente alguien tomó coraje y se ofreció
a pasar por debajo de la guillotina para ver si había otra pieza, si había
cosas en ella o si no había y resolver de una vez empíricamente el problema.
Siempre hay alguien con coraje y tendencias suicidas. Tal como lo había
previsto, era hombre.
Ni siquiera completó un paso hacia el otro lado
cuando la guillotina bajó silenciosa y le cortó al medio. Enseguida subió la
hoja afilada y quedó colocada, con sangre chorreando aun, arriba. Los gritos de
horror fueron más de los que esperaba y la sensación de miedo y fatalismo
silenció todo reproche posible de quienes creían que la guillotina funcionaba.
Terror mata orgullo. Ya no había discusiones teóricas.
A partir de ese momento la pieza quedó en un
silencio triste, fatalista. No sé realmente si ya nadie se preguntaba por qué
estaban en esa pieza y cómo hacer para salir, pero sí que nadie decía nada en
voz alta.
Esbocé una sonrisa que de inmediato traté de
contener cuando me di cuenta que la dinámica de este grupo de personas podría cambiar
de nuevo, drásticamente, tan pronto descubrieran que era yo quien manejaba
desde dentro de la pieza la guillotina.