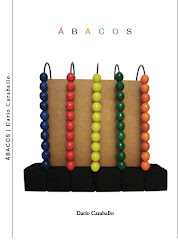Ni bien me quedé solo en la cabaña, me invadieron unas incontrolables ganas de revisar el lugar, de mirar los objetos, de curiosear. Hay pocas cosas más divertidas que descubrir una casa ajena; saber que los otros se habían ido al pueblo aumentaba mi entusiasmo porque demorarían, al lo menos, tres horas.
Primero, arremetí contra las cosas que colgaban de las paredes de la cabaña; luego, a falta de cosas interesantes, me dejé seducir por los objetos que estaban sobre el escritorio. Todo se veía ordenado, estructurado; es decir, repugnante.
Sin embargo, hubo algo que atrapó mi atención; era una foto. En la foto se veía a Alfonso, uno de los dueños de la cabaña, sosteniendo un pescado gris de al menos medio metro; junto a él, abrazados y sonrientes, se podía ver a tres de sus amigos. Uno de ellos, el único que yo conocía, sostenía una caña de pescar de forma vertical, apoyada en el piso por un extremo. Entre Alfonso y este otro muchacho, había otros dos, que si bien no sostenían ni pescados ni cañas, tenían una vestimenta que delataba su afición a la pesca.
Cuanto más miraba la foto, más detalles interesantes encontraba: los cuatro estaban parados sobre arena, a orillas de un mar, o río, u océano; y de fondo podía verse una pequeña isla lejana. A pesar de mis esfuerzos no pude reconocer la playa, ni la isla, pero con asombro reconocí que algo extraño sucedía: después de regresar la atención a Alfonso y abandonar la isla por un momento, constaté que Alfonso sostenía el pescado, ya no cabeza abajo, sino tomándolo por la cabeza y con ambas manos; la sonrisa ya había desaparecido y el que sostenía la caña ya no miraba hacia la cámara, sino para el costado, pero conservaba su sonrisa.
Cuando regresé la vista al fondo de la foto, constaté que la isla estaba corrida contra el extremo derecho y se veía tan solo la mitad de ella. Bajé mi mirada un poco, y sin salir de mi asombro, observé que los tres –ya no cuatro- estaban parados de espaldas, sin peces ni cañas, y con el agua llegándoles a los tobillos. Ni siquiera vestían la misma ropa; ahora llevaban bermudas y camisetas de fútbol. Alfonso parecía estar mirando por binoculares hacia el mar con mucho interés.
Perturbado solté la foto que fue a dar al escritorio y caminé hacia el baño a lavarme la cara; tenía la esperanza que de esa manera podría empezar a pensar con claridad y explicar-me qué era lo que sucedía con la foto. Pero parado frente al espejo vi con horror mi cara arrugada, la barba blanca, larga, y los pelos revueltos, crespos, duros, desagradables. Me miré una y otra vez. Siempre recibí la misma imagen avejentada. Me comenzaron a doler los huesos y se me hizo urgente sentarme a descansar. Entonces caminé, como pude, hasta la sala principal de la cabaña, y me senté en el sillón individual. Estaba cansado. Me quedé sentado en el sillón, para pensar, o tal vez, para morirme.