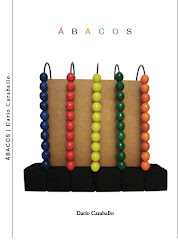El partido
venía bastante bien. Quiero decir: nada hacía pensar que iba a terminar como
terminó. Es cierto que jugaban en la misma cancha muchachos del barrio de
Peñarol y muchachos de Sayago, pero uno tiende a creer que con la reiteración
de esos partidos, con el paso de los años y un relativo conocimiento mutuo, las
hostilidades se van suavizando. Por eso es que digo que el partido venía
bastante bien.
Ubiquémonos:
estábamos jugando en la cancha más grande del club Sayago. Es decir que, en
cierta manera, éramos visitantes. Íbamos perdiendo por dos o tres goles, cuando
hubo una jugada accidental como tantas otras, durante tantos años: mi amigo
Ricardo chocó con un muchacho del equipo rival, y el muchacho del equipo rival
cobró “fau”. “Fauacá”, más precisamente. A Ricardo no le pareció bien eso,
porque, al igual que a mí, le dio la impresión de que quien había hecho la
falta era justamente el muchacho que la cobró. Pero en fin, esas cosas, a menos
que sean muy alevosas, se dejan pasar. Ricardo agarró la pelota con la mano y
se la alcanzó al muchacho para que sacara el tiro libre; la tiró, eso sí, hacia
su cara, pero suave, como para hacerle entender que si bien no protestaba la
falta, no le parecía que estuviera bien. Ocurrió, sin embargo, que el otro
muchacho olvidó poner sus manos para atrapar la pelota y ésta le pegó en la
cara. Suave, pero en la cara. El muchacho se enojó. El muchacho empujó a
Ricardo. Una señal de alarma se encendió en mi cabeza. Antes ya han empujado
así a Ricardo y el final no fue muy alentador. De cualquier manera, el partido
siguió. Pero ya picado.
El muchacho
del empujón jugaba con su hermano en el mismo equipo; ellos dos empezaron a
hablarse en voz muy alta, diciendo cosas poco felices como “no te gastes con
este, es negro”, en referencia al color de piel de Ricardo, que según llegué a
enterarme, es negro.
En un cruce
posterior, el hermano del muchacho del incidente inicial corría al lado de
Ricardo y ante mi asombro le decía “no es contigo, es con tu raza”; yo movía la
cabeza, de izquierda a derecha, pensando “qué mala idea que tuviste, che”, pero
aun no me rendía. Yo me creía capaz de evitar lo que al final resultó
inevitable. Entonces aproveché que Ricardo sacaba un lateral para acercarme a
él y pedirle la pelota con la marca en mi espalda, y mirarlo con cara de “vamos
a darles vuelta el partido y ya está”, a modo de evitar una pelea que, al menos
yo, no quería ver. Me la dio. Se la di, me la devolvió, freno, pase cruzado,
compañero que entra por el otro lado, gol. Descontamos.
Uno de los muchachos continuó con la misma
idea de decir cosas inconvenientes al cruzarse en la cancha con Ricardo: “yo
tengo la esvástica tatuada acá” (y se golpeó el torso en la zona del corazón).
Ricardo no le dijo nada.
Con Ricardo
jugando mejor en lugar de responder y yo jugando mejor con la esperanza de que
no se fuera todo al carajo contagiamos a los demás y terminamos ganando por
uno, casi casi en la última jugada.
Fin del
partido.
No hubo
muchos saludos. Cada uno agarró sus cosas –abrigos, más que nada, porque era
pleno invierno y era de noche- y salimos de la cancha. Nos sentamos en los
banquitos a tomar un poco de agua y de pronto siento que Ricardo apoya su
mochila y su abrigo en mi falda. Mala señal. “Teneme que voy a salir”. Mala
señal.
-Ricar…
-Ya vengo-
me interrumpió.
Empezó a
caminar hacia fuera, pasando por el costado de los muchachos del problema. Unos
pasos más adelante se dio media vuelta y les comentó que él iba a estar afuera,
esperando que saliera el muchacho que tenía “la esvástica tatuada acá” (repitió
el gesto) y luego agregó “o tu hermano, si también quiere venir”. Pésima señal.
Pésima.
Yo agarré
las cosas y salí. Ricardo estaba parado afuera, en la vereda, mirando hacia
adentro. Le hablé, pero no me prestaba atención. Miraba por encima de mi
hombro. Eventualmente los del otro equipo salieron. Algunos se despidieron y se
fueron, otros se quedaron para tratar de que “quedara por esa”. Yo ya sabía que
era inevitable.
Ricardo
cruzó hacia la vereda de enfrente, donde está la estación de trenes de Sayago.
Se paró en la vía, y luego de un rato de que sí, de que no, uno de los
muchachos fue; luego fue el otro. El golero de mi equipo me miraba, y me dijo,
divertido: “son dos contra uno, está desparejo, a ellos les va a faltar uno”. Estaba
medio desparejo. Dos contra Ricardo. En mi mente me decidí: si llegan a quedar
uno contra uno, ahí me meto y los separo. No da para que peleen en desigualdad
de condiciones.
Fue todo
rapidísimo. De a dos trataron de pegarle a Ricardo. La estrategia era casi
obvia: uno lo tenía que agarrar por atrás y una vez inmovilizado, el otro le
pegaba. Pero…No sucedió así. Ricardo alternó, con cierta despreocupación que me
divirtió, una piña para cada uno, impidiendo de esa manera que básicamente se
le acercaran.
“Pará pará”,
dijo el muchacho de la “esvástica tatuada” al recibir la piña que más sonó.
“Pará pará” dijo y se quedó quieto, sosteniéndose la cabeza, inclinado hacia
delante. Fue una especie de “pido”. Ricardo entonces se dedicó a volarle de una
piña uno de los lentes de contacto al otro y a agarrarlo por el cuello. Era
hora de actuar, más que nada porque vi que por el lado izquierdo volvía
corriendo uno de los del equipo de ellos que se había ido; si venía a sumarse a
la pelea iba a tener que intervenir para que no fueran tres contra uno y si
venía a separar, seguramente iba a necesitar mi ayuda para convencer a Ricardo.
Entre los dos pudimos despegar a Ricardo del cuello del muchacho. Fin de la
pelea. Ricardo y yo volvimos a cruzar y el golero de nuestro equipo ya le
estaba entregando su abrigo y la mochila. Otro de nuestros compañeros sugirió
no pasar por al lado de los muchachos para evitar que todo volviera a empezar.
No hizo falta. Pasamos por al lado. Ricardo básicamente los ignoró. Se iba
poniendo la campera, comentando que había refrescado.
Ha de ser la única vez en que me sentí bien después de un episodio de
violencia.