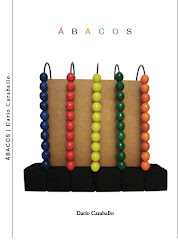Si
bien no es mi único recuerdo de ella, es el más intenso. Todos los demás
recuerdos (sus ladridos roncos en los últimos días, el hecho de que llegara al
mundo antes que yo y el sospechoso olvido tibiamente revivido por anécdotas de
mis familiares sobre cómo murió y qué hicieron con su cuerpo) tienen unos
intermediarios aun menos confiables que mi memoria.
Era
de noche. Evocando el momento siento el aroma de unos buñuelos de lechuga
fritos que es difícil no asociar con mi abuela, por más que bien pudo haberlos
hecho mi madre o mi padre. Estaba en el galpón, donde en aquel momento había
una garrafita y una pequeña plancha donde cocinaban fritos para que no quedara
el olor dentro de la cocina. En ese mismo galpón había más cosas. Las
herramientas de mi padre y, esta es la razón de mi presencia en ese lugar, mi
bicicleta bmx amarilla que me había comprado/armado, mi padre. En ese momento
no recuerdo bien qué estaba haciendo ahí, pero probablemente tratándose de esa
hora debía estar huyendo del informativo o la comedia brasilera que miraba mi
familia o, más probablemente aun, admirando en silencio la bicicleta; sabía que
no podía usarla, al menos no hasta el día siguiente después de la escuela.
Recuerdo
que estaba inspeccionando las ruedas, que tenían unos pinchitos que me
resultaban interesantes y graciosos. Los cables de los frenos también
despertaban mi interés: formaban curvas caprichosas debajo del manillar y
parecía que por dentro comunicaran cosas o transportaran algo. Los pensaba como
largos neurotransmisores (no usaba esa palabra) que comunicaban algo que no
tenía claro qué era, de un lugar a otro; es decir, por ejemplo, desde las
ruedas al manillar, por razones que tampoco conocía.
Sería
muy digno generar la idea de que esos pensamientos tan complejos en la mente de
un niño tan chiquito pudieron ser la causa de lo que ocurrió después, pero lo
cierto es que si bien se puede ser digno y mentir, o mentir con dignidad, en este
caso no conviene. No tengo clara la razón de mi distracción pero la sospecho
insípida; lo que sí recuerdo con claridad es que de alguna manera me las
ingenié para dejar caer la bicicleta completamente sobre mí de forma tal que
uno de los frenos (creo recordar fue el izquierdo) se me metió en la boca y,
además de recibir un golpe producto de la masa de la bicicleta cayendo con toda
la furia gravitacional sobre mi cuerpo, la punta de la palanca de freno
(metálica y curva) se dio contra mis encías haciendo que comenzaran a sangrar
como consecuencia de un corte superficial. La caída fue inevitable pero no fue
completa: detrás de mí, debajo de mí, con un movimiento rápido, la Pelusa
colocó su lomo de forma que caí sobre ella y me mantuve semi parado, como
un borracho que intenta mantener la vertical apoyando su coxis contra una
pared. No recuerdo bien cómo llegó la alarma general sobredimensionada a mi
madre y abuela; supongo habrá sido el ruido de la caída de la bicicleta porque
no recuerdo haber gritado ni que la perra haya ladrado. Y la llegada de mi
padre, menos melodramático pero más veloz, me indica que el ruido ha de haber
sido lo suficientemente grave como paralizar a mi madre y abuela alarmadas y
hacerlo llegar antes que las demás al galpón. El griterío se me hizo infernal
por más que de seguro no lo fue tanto. Me parecía que el mundo pasaba muy
rápido por mi costado mientras yo me preocupaba por dos cosas: la sangre
abundante que salía de mi boca y que mis familiares torpemente intentaban parar
y, en segunda instancia, por el gesto de la Pelusa. En mi mente de niño de
escuela católica y familia cotidianamente supersticiosa la perra había
demostrado lo buena que era y lo mucho que me quería. Porque naturalmente los
animales tenían un estricto discernimiento del bien y del mal y además, lo que
le da énfasis a la humanización supersticiosa: optaba por el bien. Había impedido que
me cayera al piso y me “desnucara” (como acotaba mi abuelo, mientras me seguían
sacando sangre de la boca, ya en el baño). Me resulta enternecedor haber
recordado también que para mí en ese momento fue una demostración sorprendente
de la Pelusa, porque en el fondo yo siempre creí (basado en la misma
superstición de dar valores éticos a las conductas animales) que yo no le caía
bien. Y tenía sentido. No porque fuera un mal niño, sino porque había llegado
después que ella. Yo era el intruso.
Ahora
que recuerdo todo esto es posible que mi hermana fuera muy pequeña pero ya
fuera mi hermana. Es posible, quiero decir, que esté proyectando en la perra lo
que yo sentía sobre la nueva intrusa que quería robarme la atención de mis
padres. La Pelusa me estaba mostrando, en los hechos, una nueva forma de
convivencia que lamentablemente rara vez puse en práctica hasta más o menos los
veinticuatro años.
La
sangre que sale de las encías es más rápida que La Razón.