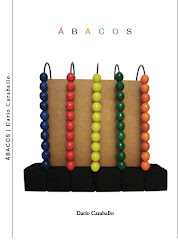A Lucía Grattarola
A veces es la reiteración de una pequeña molestia lo que termina por enloquecer a la gente.
Él se había prometido- en una de esas charlas matinales que tenía en la penumbra de su cocina, mientras desayunaba mirando un punto fijo en la pared- que no enloquecería; se había decidido a incidir de una buena vez en el desenlace de su vida cotidiana más trivial, que él gustaba en confundir con quién sabe qué, a través de imágenes y acciones torpemente alegóricas.
Había una puerta, la del fondo, que no dejaba de chirriar. Era un sonido agudo, largo, lento y profundo. La puerta se abría sola, o mejor dicho: no se podía cerrar del todo. Entonces cualquier vientito, cualquier brisa, la entornaba, la hacía sonar.
En un principio, el sonido fue tan solo un problema a solucionar que ocupaba el lugar más bajo en la lista de cosas para hacer que él se había planteado. Mirá si uno se va a andar preocupando por puertitas que no cierran del todo, cuando hay cuentas que pagar, horarios que cumplir, amigos que visitar y vinos que tomar. Pero con el paso de los meses, el sonidito, el chirrido, se hizo intolerable. No porque aumentara en intensidad - era el mismo sonido siempre, más prolongado o menos, dependiendo de la corriente de aire- sino porque era impredecible. Podían pasar horas sin un solo sonido, incluso días, pero en determinado momento la espera del sonido ocupó el lugar de las cosas más importantes, y él sintió con horror que había caído en un lugar del que tal vez no podría salir. Entonces fue que decidió arreglar la puerta.
Primero la estudió con atención, y no pudo determinar la avería; sospechó que se trataba de una hinchazón por la humedad, pero luego vio que no era el caso; revisó el marco de la puerta en busca de algún indicio de malformación, pero tampoco halló nada ahí.
El paso siguiente fue llamar a un carpintero. Un tipo de su barrio, un poco bohemio e impuntual, que trabajaba a ritmo cansino pero siempre terminaba los trabajos, se presentó a trabajar tres días después del día que habían convenido.
Llegó de mañana, conversó con él, y le dijo que en dos días arreglaba el asunto. Tenía –eso sí- que ir a buscar una sierrita al taller. Fue, pero ese día no volvió. Él atribuyó esa ausencia a la fama que el carpintero tenía en el barrio.
Entonces no llamó a otro carpintero, incluso después de dos semanas.
Él creía fervientemente que no llamaba a otro carpintero, ni a ninguna otra persona, porque había contraído quién sabe qué deuda moral con el carpintero de su barrio; dos semanas más tarde, cuando se cumplió el mes, detectó en su conducta una afectación de resistencia a la idea de arreglar la puerta. O tal vez, como pensó luego, a “permitir que alguien arregle mi puerta”. La única salida que encontró fue disponerse él mismo a arreglarla.
Su nulo conocimiento en esas cuestiones no le impidió intentarlo durante días. Pidió tres días libres en el trabajo, y los dedicó casi por completo a intentar hacer que la puerta cerrara, sin ningún éxito, naturalmente.
El mes siguiente, llegó tarde a trabajar diez veces, siempre andaba malhumorado, con barba y con todos los tics de un ser perturbado. Sucedía que los chirridos continuaban, y su vida consistía en esperar el siguiente chirrido. Una vez, la tarde que tomó la decisión, se encontró mirando por la ventana del frente, deseando que se levantara viento, para poder oír el sonido de la puerta del fondo.
A la mañana siguiente, sábado, se puso a trabajar. Tenía ya en la cabeza un sombrero de papel de diario que había hecho la noche anterior-cuando decidió que no iba a poder dormir- bloques, mezcla y una palita.
Pasadas las dos de la tarde, cuando paró para descansar y tomar agua, tomó un poco de distancia y pudo ver la puerta mitad cubierta por la pared que estaba levantando.
Para el final del día ya no había puerta; todo era pared.
Sentado debajo del limonero pensó, con satisfacción y amargura, que nunca más iba a poder pasar por esa puerta; pensó que tendría que acostumbrarse a usar sólo la del frente o, en todo caso, construir otra, en otra parte.