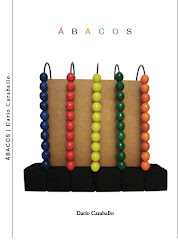Había algo raro en las hormigas. Lo noté enseguida,
tanto así como que estaba soñando.
En el pasillo más grande de la casa de mis abuelos
en Las Piedras, entre la pared de la casa y un cantero de plantas perpetuamente
amenazadas por caracoles, había un camino de hormigas. El pasillo tenía piso de
hormigón y éste tenía pequeñas grietas. Me detuve a mirar el piso. Las hormigas
caminaban de a pares, dejando unos cinco centímetros entre la de la derecha y
la de la izquierda; la misma distancia había entre el par de adelante y el que
le seguía detrás. Había ocho pares de hormigas caminando en esa formación.
Parecían armar un rectángulo grande constituido por varios cuadrados pequeños.
Tenía muy claro que no era el comportamiento normal
de las hormigas.
Pronto pasé de la hipótesis a la experimentación:
les puse obstáculos en el camino. Primero piedras que fui encontrando, luego un
balde que traje del fondo; mi idea era mirar el comportamiento de las hormigas
ante estos obstáculos y analizar su reacción. Luego, al constatar que nunca
abandonaban la formación de a pares si no que las dos hormigas tomaban,
pongamos por caso, unánimemente el camino de la izquierda para evitar el
balde, me di cuenta que no se estaban comportando como las hormigas que tantas
horas me dediqué a estudiar allí mismo y en tantos otros lugares: nunca, jamás,
por más empeño que pusiera, conseguía separar los pares de hormigas con
obstáculos; es decir, nunca conseguía hacer que optaran por caminos diferentes
y se reunieran luego una vez evitado el obstáculo, como tantas veces les vi
hacer. Podía sí caer en la indignidad de agarrarlas y separar el par por la
fuerza, pero desistí: quería ver su comportamiento y su separación voluntaria,
no forzarlas completamente.
Las hormigas evitaron una y otra vez mis obstáculos.
Siempre que optaban por el camino de la derecha, el par esquivaba el objeto
sin, aparentemente, romper las distancias entre sí, ni hacia su par al costado,
ni hacia los pares que les seguían.
Detecté en ellas un aspecto artificial, mecánico.
No soy un especialista ni mucho menos en comportamiento de las hormigas, pero
sí que le he dedicado más horas que las demás personas que conozco a su
observación: estas hormigas no parecían seres vivos. Eran en apariencia
hormigas negras grandes, como las que se ven en Peñarol y hacia el norte de Montevideo. Es tentador,
por más que no tengo evidencias, creer que cuanto más al norte, entrados ya en
Canelones, más grandes son las hormigas. En cualquier caso, lo que me fascinaba,
y me empezaba a asustar, era la idea de
que esas hormigas hayan sido colocadas allí por alguien con quién sabe qué
intención.
Habrá pasado media hora, tal vez una hora; es
difícil saber esas cosas en los sueños. Decidí entrar por el fondo a la casa de
mis abuelos con una conclusión clara: me había convencido de que esas hormigas
no estaban bien. No correspondían. Su comportamiento las delataba.
La puerta del fondo estaba abierta. Miré el piso
cerca del aljibe y pude verificar a simple vista que las hormigas allí
mantenían la misma formación que yo esperaba: una uve igual al contorno de una
grieta grande que se transformaba en una fila de una sola hormiga tras otra ni
bien la grieta desaparecía, tal cual correspondía al comportamiento natural. Volví
entonces sobre mis pasos y vi que en el pasillo las hormigas mecánicas
conservaban esa formación de a pares. Incluso me parecieron más grandes que las
de las inmediaciones del aljibe.
Decidí entrar. Me molestó un poco que adentro
estuviera oscuro. Afuera, después de quién sabe cuánto tiempo al rayo del sol,
mis ojos se acostumbraron a una iluminación agresiva; adentro, en cambio, tuve
que adaptarme. Fijé la vista y con esfuerzo logré acercarme al living. En la
mesa estaba mi prima, mi primo, mi tía, mi tío, mi padre y mi hermana. Estaban
comiendo maní y papitas de unos platos. También había aceitunas, pan cortado en
rodajas, queso y algo que supongo era salamín. Cuando llegué a la mesa y miré
hacia la cocina pude ver a mi abuela y a mi madre de espaldas, creo que
preparando una ensalada. En el cuarto sentí un acorde de guitarra. Luego la voz
de mi abuelo. Pero no fui inmediatamente hacia allí: había algo raro en los
ojos de mi prima. Me miraba como sospechando algo, como analizando qué es lo
que yo estaba pensando. Me cohibí un poco al principio, pero luego sostuve la
mirada. La analicé, mientras ella me analizaba. Descubrí que mi tío y mi tía me
miraban de la misma manera. Todos los presentes tenían el aspecto
correspondiente a unos veinte años atrás, tanto así como la disposición de las
cosas en la casa de mis abuelos. Yo, en cambio, me veía claramente como en el
día de hoy. Miré también la decoración de las paredes. Donde recordaba había
una foto avergonzante de mí vestido de gaucho bailando en un acto de jardinera,
había en cambio una caja transparente de plástico con hormigas. No tenían
tierra ni caminitos: nada más hormigas. También caminaban de a pares. También
parecían mecánicas. Sentí una risa conocida desde el cuarto. Las miradas
desconfiadas de mis tíos y primos tuvieron dos incorporaciones: mi padre y mi
hermana. Decidí caminar hacia el cuarto, pero de pronto, me di vuelta. Pude ver
a mi padre y a mí hermana haciendo un gesto que no puedo describir, pero que no
les había visto jamás. Algo que me hizo pensar en que tal vez ellos también
fueran, de alguna manera, mecánicos. Me dio gracia la idea de sentir esa
paranoia absurda, pero luego sentí un escalofrío: mi madre salió de la cocina
con una fuente llena de ensalada y me quedó mirando fijo, con un gesto ajeno,
extraño, que jamás le había visto antes. No parecía ser mi madre. Y cuando
volví a mirar a los demás sus ojos se me hicieron más perversos, más hostiles;
agarré un maní, luego otro y luego un tercero, y me los metí en la boca.
Necesitaba hacer algo para poder distraer mi atención de la paranoia creciente.
El maní tenía gusto a goma salada. Lo sentí como una mala imitación de maní
real. Decidí calmarme. Mi padre había hecho un gesto con su mano como si
tuviera pelo largo, como si dejara caer todo el pelo hacia su frente con la
cabeza inclinada hacia adelante y luego tiró ese pelo largo que no tenía hacia
atrás, como para luego hacerse un moño. Decidí que ya era suficiente. Entré al
cuarto desde donde había escuchado el acorde de guitarra y la risa familiar.
Ahora se escuchaba la voz de mi abuelo que payaba y frente a él, estaba yo,
veinte años más joven. Era un niño. Me miré en detalle: estaba observando con
disimulo el dedo de mi abuelo al que le falta una parte; tenía cara de estar
preguntándome cómo era posible que tocara la guitarra con un dedo menos. El
niño Darío me miró al verme entrar y su mirada no fue menos hostil que la de
los demás. Había, eso sí, algo más perverso: percibí en su mirada un
conocimiento más profundo de mi situación –y de la de él con respecto a mí-;
estaba sentadito a lo indio, todo encorvado, inclinado hacia adelante,
agarrando la punta de su champión derecho con ambas manos. Mi abuelo seguía
payando. En un momento se detuvo:
-No me acuerdo cómo seguía. Me cansé. El abuelo
está viejo- dijo, y luego guardó con mucho recelo la guitarra en el armario.
–Vamos a comer algo- propuso y el niño Darío asintió. Me miró de reojo con la
misma mirada hostil que me dedicó antes. Como le sostuve la mirada miró hacia
otro lado. Miró la cortina de madera y le comentó algo a mi (nuestro) abuelo
sobre una de las tablitas que parecía estar rota. El abuelo respondió que
mientras permitiera abrir y cerrar normalmente, no le importaba. Se paró. El
abuelo nos dejó solos.
-Entonces ahora que sabés todo, solamente queda
algo por hacer- me dijo el niño con ojos que me dieron miedo. Percibí que había
movimientos extraños en la sala. Se movían sillas y las patas hacían fricción
contra el piso; había un ambiente un poco tenso. Salí del cuarto y me dediqué una
última mirada. El niño Darío se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí. Traía
consigo una mueca en la cara que me pareció ajena y horrorosa. Me asusté. Luego
traté de calmarme. Mi prima estaba de pie. También mi primo. Ella sostenía un
vaso y lo apretaba muy fuerte, como si quisiera romperlo, como si estuviese
canalizando algún tipo de necesidad de violencia y me miraba fijo; mi primo
tenía en la mano un destapador y me miró con la misma hostilidad y
desconfianza. Caminé hacia la puerta del fondo. Miré rápido hacia el baño y
noté que estaba distinto: tenía las paredes escritas; no alcancé a leer con
claridad, pero parecían ser consignas, o tal vez letras de canciones. Salí por
la puerta del fondo y luego volví al pasillo de las hormigas mecánicas. Sentí
pasos desde dentro de la casa. Sentí también miedo. Todavía tenía en mi mente
la imagen de mi mismo, cuando niño, amenazándome. Pasé por el pasillo, esquivé
el balde que preferí no volver a poner en su lugar –las hormigas seguían
desplazándose a pares a cinco centímetros de distancia unas de otras- y salí al
jardín del frente; luego ya estaba en la calle. El portón del frente hizo un
chirrido que también me pareció diferente. Impostado. Vi el auto de mi padre
estacionado donde recuerdo siempre lo estacionaba. Me tentó acercarme y mirar
hacia adentro. Una manera de recordar algo. No lo hice. También estaba la
camioneta de mi tío. Tampoco espié. No recordaba si la ruta era para la
izquierda o para la derecha; opté por la derecha. Caminé. Ahí iba a tomar algún
ómnibus o, eventualmente, despertarme del sueño mientras intentaba tomarlo.
Una vez sola miré para atrás porque me dio la
sensación de que me estaban siguiendo. A decir verdad, temía a la idea de verme
de nuevo con ese gesto atroz de niño, caminando detrás de mí. No me seguía
nadie. Lo que sí seguía, y siguió hasta el mismo momento en que empecé a
escribir esto ya despierto, fue la sensación de que a partir de las hormigas
mecánicas, todo lo demás parecía una impostura, una farsa, una simulación, un engaño que continuaba terminado el sueño; la apariencia de
normalidad se veía interrumpida por pequeñas diferencias.
Opté por creer que dejé la paranoia en el sueño.
Decidí creer que ese reloj de pared que tengo frente a mí es igual al reloj de
pared que estaba allí mismo en esa misma pared, antes de dormir la siesta. El
ventilador es el mismo, la ventana donde está posado ese mosquito es la de
siempre y el mosquito no tiene nada de anormal.
Decidí, ya que estaba con supersticiones favorables
a mi cordura, creer que yo era el mismo que había sido antes del sueño.
Sobre vos, que estás sentado en mi sillón, no me
pronuncio. Te creía muerto.