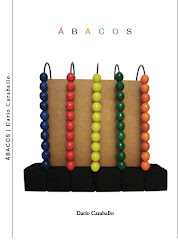Cuando
el Viejo me dijo en qué consistiría
mi castigo eterno, no digo que me dieron ganas de reír, pero sí que me pareció una
tontería en comparación con todas las cosas que me había imaginado. Incluso
hasta llegué a pensar, en esos garabatos filosóficos que a veces hacía, que lo
único de castigo que tenía la decisión del Viejo
era únicamente su carácter de eterno.
Ahora
no se me ocurre un peor castigo que estar condenado a vivir para siempre en esta
pieza con un espejo que cubre todas las paredes, el piso y el techo, desnudo, sin
poder cerrar los ojos, obligado a mirarme durante toda la eternidad, sin tener
necesidad de comer, de dormir, sin poder oler, sin poder escuchar ningún
sonido, sin tener necesidades fisiológicas de ningún tipo, sin ninguna clase de
distracción de mi propia imagen, para siempre.
Ese
ser horroroso que veo, patético, desvalido, desagradable, es, me gusta pensar a
veces, otro, y a la vez soy yo. El Viejo
me condenó a una eternidad en perpetuo desdoblamiento: mi imagen y yo; pero a
la vez, me condenó a una eternidad de plena conciencia, me dotó de la capacidad
de entender que esa imagen en verdad no es otro, que soy yo en mis más
asquerosas versiones. No sé si hay peor castigo que verse a uno mismo en un
lugar que por reflejado en un reflejo reflejado en otro reflejo parece ser
infinito, pero a la vez provoca la angustia del encierro, para siempre. En
especial cuando empezás a ver más allá de la imagen que reflejan esos monstruos,
y encontrás algo aun peor.